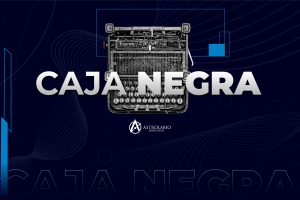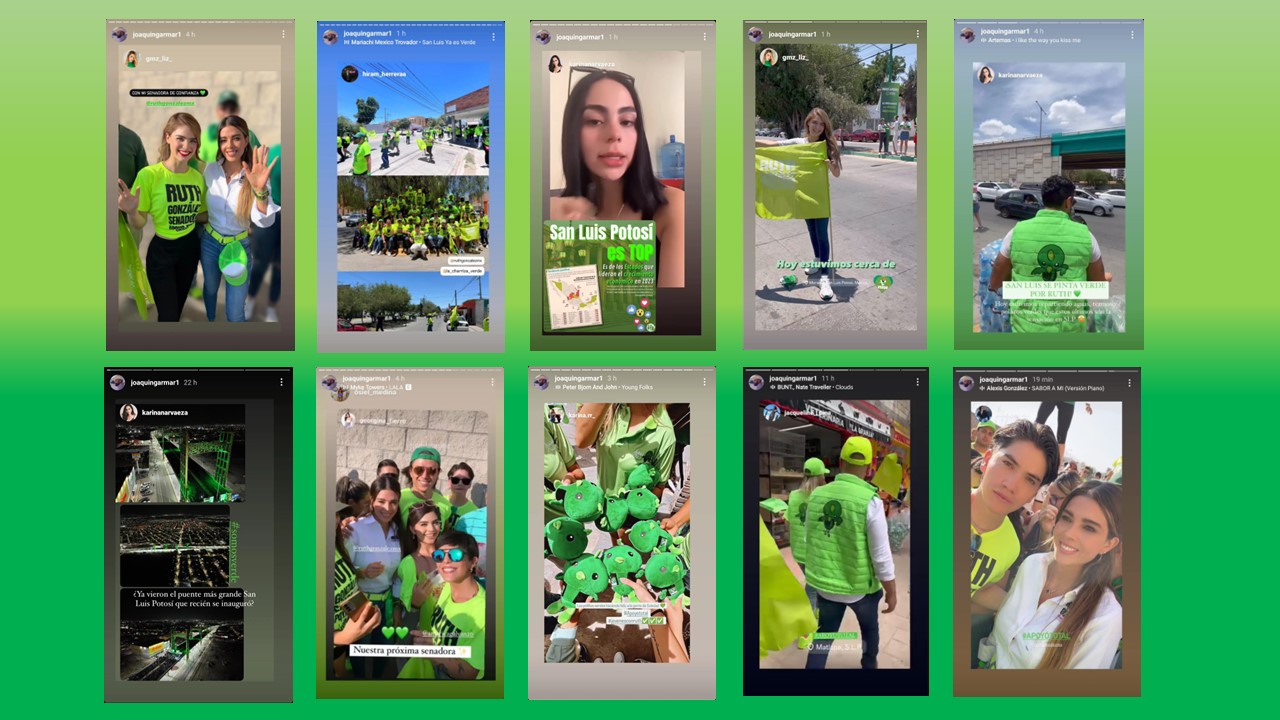Estela Ambriz Delgado
La Procuraduría Agraria llevó a cabo la segunda conferencia del ciclo Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias, con el tema Manejo Forestal Comunitario (MFC), del cual se abordaron diversos aspectos, así como las cifras y resultados de su implementación en el territorio mexicano por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la experiencia de dos comunidades en Michoacán y Oaxaca.
El evento realizado el miércoles 30 de julio en la Ciudad de México, fue encabezado por el titular de la PA, Víctor Suarez Carrera, quien dio la bienvenida al destacar que sería abordada una de las vías y métodos más potentes para proteger y revalorizar los núcleos agrarios, es decir la actividad forestal, la defensa y el manejo comunitario de los bosques, selvas, zonas áridas, por y para las y los ejidatarios y comuneros en forma organizada.
Asimismo, consideró el manejo forestal comunitario no sólo como una estrategia técnica de aprovechamiento del bosque, sino como una vía completa para garantizar la justicia agraria, la soberanía territorial y el bienestar para los núcleos agrarios de México.
Explicó que esto concierne a la PA dado que más del 50 por ciento de los bosques y selvas del país están en manos de ejidos y comunidades, porque los pueblos que habitan y cuidan estos territorios, quienes tienen el conocimiento, la experiencia y el derecho legítimo de decidir sobre su manejo, conservación, y aprovechamiento.
El procurador también señaló que el manejo forestal comunitario representa una alternativa clara frente a los modelos extractivistas, privatizadores, depredadores, que han devastado los ecosistemas, empobrecido a comunidades y violentado la organización agraria, y en contraste fortalece la economía local, activas economías solidarias, arraiga a la juventud, protege los bienes comunes y contribuye a mitigar el cambio climático.
Además, reiteró que la PA asume con convicción su papel de acompañar jurídicamente a los ejidos y comunidades para que ejerzan libremente sus derechos sobre sus recursos forestales; proteger la propiedad social frente a los intereses privados o mega proyectos que pretenden despojar de bosques y selvas.
Así como fortalecer la organización social de los núcleos agrarios al reconocer la participación de mujeres, jóvenes, y de los pueblos indígenas, y sobre todo defender la vida comunitaria, que es la base de la justicia territorial que impulsa el nuevo modelo agrario del país.
“Este modelo no es una utopía, existe, crece, y da frutos, lo vemos en comunidades como San Juan en Michoacán, Ixlán en Oaxaca, y muchas más, donde los bosques no solamente son madera, son vida, cultura, territorio, y futuro. Hoy más que nunca el Estado debe mirar al bosque con los ojos de quienes lo habitan, debe escuchar la voz de los núcleos agrarios y construir con ustedes políticas publicas que respalden el manejo comunitario como una política de estado, la Procuraduría Agraria está de su lado en el territorio, con honestidad, cercanía y compromiso”.
La silvicultura comunitaria
El investigador Juan Manuel Torres Rojo, del Centro Transdisciplinario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, explicó que el MFC o silvicultura comunitaria, es un modelo de producción dual generador de beneficios económicos y conservación de áreas forestales, que ha sido señalado en múltiples instancias como un modelo apropiado de manejo de bosques de propiedad colectiva.
Indicó que el modelo tiene su base en el uso de inventarios excedentes de madera en pie, y su principal soporte lo constituyen las ganancias derivadas del aprovechamiento forestal maderable, así como el capital social generado a su alrededor.
Se establece una inversión inicial en generación de capacidades sociales, técnicas, y administrativas, así como diferentes grados de integración vertical, que en muchos ejemplos ha sido promovida por instancias gubernamentales.
Además, puntualizó que la evolución del modelo se basa en una fuerte inversión estatal, las fuerzas del mercado, la acción colectiva al interior de las comunidades, y la presencia de liderazgos locales y regionales, que han permitido el desarrollo de experiencias que han materializado demandas sectoriales.
Entre los beneficios de este enfoque está el acceso a una mejor calidad de vida a través del uso sustentable de los recursos naturales, lo que propicia que los ejidos y comunidades pueden generar ingresos, y paralelamente conserven sus recursos naturales y la biodiversidad, lo que a su vez ayuda a mitigar el cambio climático.
Asimismo, la silvicultura aporta al fortalecimiento de la cohesión social y la acción colectiva a través de la organización comunitaria en torno al manejo forestal, lo que puede llevar a una mejor gestión de los recursos naturales, y al desarrollo de capacidades como la administración, la gestión y la toma de decisiones.
Torres Rojo destacó que este modelo de producción ha evolucionado a lo largo del tiempo, influida por factores como la intervención estatal, las fuerzas del mercado y la acción colectiva al interior de los núcleos agrarios. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la burocracia, la falta de apoyo gubernamental y la presión del crimen organizado.
40 años de silvicultura en México
El titular de la Conafor, Sergio Humberto Graf Montero, indicó que previo a la década de los 80 el impulso a la actividad forestal se dio con un enfoque de creación de unidades industriales de explotación forestal bajo control de concesiones, tanto privadas como públicas, que generaron un control sobre los recursos forestales, obstruyendo que hubiera un desarrollo económico de los núcleos.
Sin embargo, se iniciaron programas de desarrollo forestal basados en estrategias de socio producción al transferir esta capacidad de los ejidos y comunidades para controlar sus aprovechamientos forestales, resultado de una lucha de las comunidades que, cuando encontraron una política que les dio acceso, pudieron desarrollar las primeras experiencias como en el caso de San Juan, Michoacán, que celebra 40 años de silvicultura comunitaria.
Hizo mención también de que posteriormente en los 90, organizaciones de la sociedad civil, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desarrolló programas que empezaron a fortalecer desde la política pública el desarrollo forestal comunitario, así como con la creación de la Conafor hace 24 años.
En cuanto a las cifras, destacó que de los 33 mil 993 núcleos agrarios —de los que 31 mil 139 son ejidos y 2 mil 854 comunidades—, 16 mil 953 son propietarios de 70.07 millones de hectáreas, en las que se encuentra una importante cantidad de recursos forestales, como matorrales, zonas áridas y semi áridas, bosques templados, selvas tropicales húmedas, subhúmedas, y manglares.
Esta superficie es más del 50 por ciento del territorio nacional ocupado por ejidos forestales, e inclusive hay estados como Oaxaca, Chiapas, y Guerrero que llegan a tener hasta el 80 por ciento de su territorio, en los que aproximadamente 3.71 millones de personas son sujetos agrarios, que viven en condiciones de marginación y pobreza.
Graf Montero destacó existen 16 núcleos agrarios que son un gran ejemplo de empresas forestares comunitarias, pues han desarrollado procesos industriales que pueden compararse con el nivel de cualquier industria privada de primer mundo en relación a la calidad de sus procesos productivos, como en los casos de los ejidos San Juan en Michoacán, e Ixtlán en Oaxaca.
En este sentido dijo que se puede desarrollar una inclusión de nuevos ejidos para tener esta opción económica como parte de sus procesos de desarrollo, pues esta producción forestal potencial que hay en el país tiene un valor primario de 77 mil millones de pesos al tomar los índices de crecimiento anual.
No obstante, reconoció que actualmente la silvicultura enfrenta nuevos contextos en los núcleos agrarios debido a una evolución en los modos de usos del territorio hacia desarrollos inmobiliarios y bosques de esparcimiento y turismo, así como desarrollo de cultivos comerciales, sumado a la intervención de nuevos actores como inversionistas y el crimen organizado.
Especificó que los procesos de venta de ejidos y comunidades a desarrollos inmobiliarios genera pérdida del territorio forestal, además de que la industria agroalimentaria provoca la pérdida de recursos y desarticulación de la vida comunitaria, lo que acompañado de la presencia de crimen organizado, impiden que los núcleos puedan tener el control de sus recursos.