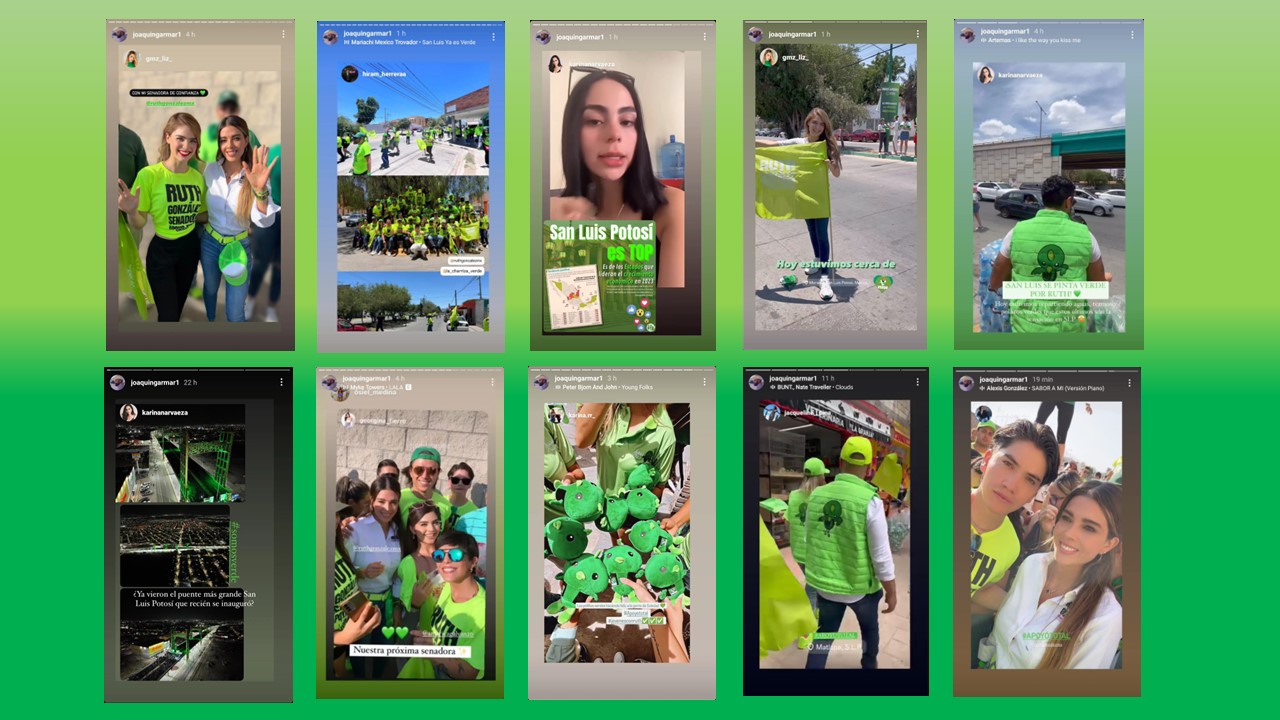Por Dr. Jonathan Quintero García
La Zona Metropolitana de San Luis Potosí vive una crisis hídrica estructural, y, aunque la sequía y el cambio climático agravan la situación, atribuirles toda la culpa es un error. De acuerdo con estudios recientes desde distintos campos de la ciencia, más que una cuestión de escasez, la crisis hídrica también es una manifestación de la marcada desigualdad en el acceso al recurso y un problema de salud pública debido a la mala calidad del agua distribuida. Pues la escasez es diferenciada, ya que no es igual para todos, ni el suministro es equitativo y continuo entre los distintos sectores socioeconómicos de la población (sectores privilegiados / sectores de clase trabajadora) y entre los usos destinados (vivienda / industria), incluso en temporadas de sequías extremas.
Mientras los sectores históricamente favorecidos mantienen un suministro de agua continuo y estable, los sectores más vulnerables enfrentan un acceso intermitente, ya sea mediante el tandeo en la red o a través de pipas. Existen además comunidades en condiciones precarias donde, aún hoy, no cuentan con red de abastecimiento; y en los casos donde sí existe, esta opera de forma deficiente. A ello se suma que muchas de estas zonas tampoco son incluidas de manera adecuada en los programas gubernamentales de reparto mediante pipas, por lo que sus habitantes se ven obligados a comprar agua a proveedores privados, incrementando así su vulnerabilidad económica y social.
También podemos saber que la raíz del complejo problema del agua se encuentra en décadas de gestión ineficiente de los recursos del suelo y el agua, caracterizada por años de decisiones erróneas, la falta de diligencia, conflictos de interés y una visión eminentemente técnica que ha omitido las causas fundamentales: la concentración del recurso en pocas manos, un modelo de crecimiento urbano basado en la especulación del suelo, y una visión de desarrollo basada en la industrialización y explotación de recursos que prioriza el crecimiento económico de pocos sobre la sostenibilidad y la equidad, lo cual a su vez, provoca constantemente costos ambientales y sociales para los ecosistemas de la región y la mayor parte de la población.
Ante este escenario, la cantidad y la calidad del agua se han visto disminuidas de manera alarmante en los acuíferos durante las últimas décadas. Sin embargo, esta ha sido mal administrada al concentrarla en pocas manos y tratada como una mercancía en lugar de un derecho humano. También se han creado campañas y discursos sobre el cuidado y pago del agua dirigidos a la población que la carece, contrastantes con la realidad en las acciones de las gestiones que omiten las responsabilidades de grandes extractores, acaparadores, contaminadores y deudores.
Un sistema al borde del colapso
La gestión del agua opera bajo un modelo lineal obsoleto: se extrae, utiliza y desperdicia de manera continua. Y ante este panorama, no existen políticas robustas para reutilizar el agua o recargar y proteger los acuíferos. Sin embargo, se continúa apostando por la misma fórmula esperando resultados diferentes. A esto se suma una fragmentación institucional, donde las dependencias federales, estatales y municipales actúan de forma descoordinada o con intereses partidistas que incrementan los conflictos e ineficiencia en la gestión.
En el caso de la zona metropolitana potosina, el organismo operador Interapas lidia con una infraestructura envejecida y pérdidas técnicas que superan el 50% del agua debido a fugas en la red, y los ciudadanos, al final, pagan por un servicio deficiente en un sistema que está al límite de su capacidad.
El acaparamiento: desigualdad en el acceso
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), más del 70 % del volumen de agua concesionada está en manos de apenas un 7 %de concesionarios vinculados a empresas industriales, agroexportadoras y desarrolladoras inmobiliarias. Así mismo, de los 1,619 pozos registrados en la zona metropolitana potosina, un 91% (1,473 pozos) se encuentran bajo control privado, mientras que entre Interapas y la CEA gestionan únicamente el 9% restante (146 pozos) para el suministro público. Adicionalmente, se estima la existencia de entre 300 y 350 pozos clandestinos, de los cuales la mayoría son utilizados para la extracción y el mercado ilegales del recurso.
Esta acentuada desigualdad deja a la mayor parte de la población dependiente de una red pública insuficiente y obsoleta. Y ante la escasez, se vuelve propicia la expansión de un mercado paralelo de pipas privadas que agudiza la sobreexplotación y un problema de salud pública. Dicho mercado opera sin regulación ni control sanitario, ofreciendo agua de origen incierto y en ocasiones a precios excesivos. El resultado es una paradoja profundamente injusta: los sectores con menores recursos terminan pagando más por acceder al mismo bien, mientras que otros más favorecidos lo acaparan a bajo o nulo costo, sin tomar en cuenta los riesgos e impactos en materia de salud.
Urbanización vs. Recarga de acuíferos
El modelo de crecimiento urbano, basado en la expansión descontrolada sobre zonas de recarga hídrica como la Sierra de San Miguelito o de zonas que naturalmente son inundables, agrava el problema. Al sellar el suelo con fraccionamientos, carreteras e industrias, se impermeabiliza el territorio. Esto impide la recarga natural de los acuíferos y, paradójicamente, aumenta el riesgo de inundaciones. Cada nuevo desarrollo urbanizado o de infraestructuras que impulsan la construcción de estos sobre áreas no aptas para ello incrementa la presión sobre el agua que ya es escasa, ocasiona nuevas inundaciones o aumenta los niveles de inundación y sus consecuencias para quienes ya padecen el problema.
La mercantilización de un derecho vital
La política hídrica predominante concibe el agua principalmente como un insumo productivo, no como un bien común. Se han otorgado concesiones sin evaluar la capacidad real de los acuíferos y se justifican megaproyectos —como presas o trasvases— para abastecer principalmente fraccionamientos de mayor plusvalía, mercados hídricos o industrias sedientas e insaciables, ignorando las necesidades y condiciones de las mayorías, así como la salud de los ecosistemas. Irónicamente, se delega la responsabilidad del cuidado y pago del agua a quienes menos tienen acceso a ella, mientras existen grandes extractores y deudores que la consumen de manera constante, incluso si el recurso se destina a usos “no básicos o prioritarios”.
El desafío de la conciencia ciudadana
Un obstáculo silencioso es el desconocimiento generalizado sobre el ciclo del agua. Muchos ciudadanos ignoran el origen del agua que consumen, el costo de llevarla a sus hogares y el impacto de sus hábitos de consumo. Esta falta de “cultura hídrica” limita la participación social y debilita la exigencia ciudadana hacia las autoridades. No basta con no gastarla o ahorrarla, también es fundamental generar pautas robustas para todos los sectores involucrados, especialmente los grandes consumidores, contaminadores y deudores.
Comprender que cada acción —desde regar el jardín hasta la construcción de una casa— afecta la disponibilidad futura de agua es un acto de responsabilidad cívica.
Hacia una solución integral
Superar esta crisis requiere un cambio de paradigma. Desde el ámbito académico y la sociedad civil se proponen cinco ejes de acción:
1.- Planificación territorial: Proteger las áreas de recarga y frenar la urbanización descontrolada.
2.- Gestión circular: Impulsar la captación de lluvia, el tratamiento y la reutilización del agua.
3.- Transparencia: Garantizar el acceso a la información sobre pagos, deudas, inversiones, concesiones, volúmenes extraídos y calidad del agua.
4.- Participación comunitaria: Incluir a la ciudadanía (principalmente comunidades y sectores urbanos vulnerables y afectados), científicos-académicos y organizaciones en la toma de decisiones.
5.- Educación hídrica: Fomentar una cultura del agua desde las escuelas y los hogares hasta las grandes industrias y otros sectores de alta extracción.
Del diagnóstico a la acción
La Zona Metropolitana de San Luis Potosí necesita un cambio profundo. La crisis no se resolverá con discursos o únicamente con más proyectos que profundicen el sesgo de la oferta y demanda de agua y en forma desigual, sino con decisiones concretas y colaboración. El agua no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos; es el fundamento de la vida, el desarrollo y la justicia social. Actuar con conocimiento, corresponsabilidad y visión de futuro es la única manera de asegurar agua para todos.
Es investigador adscrito a El Colegio de San Luis y Presidente del Consejo Hídrico Estatal. Su trabajo se centra en la gestión sostenible del agua, la justicia hídrica y la sostenibilidad metropolitana en México.