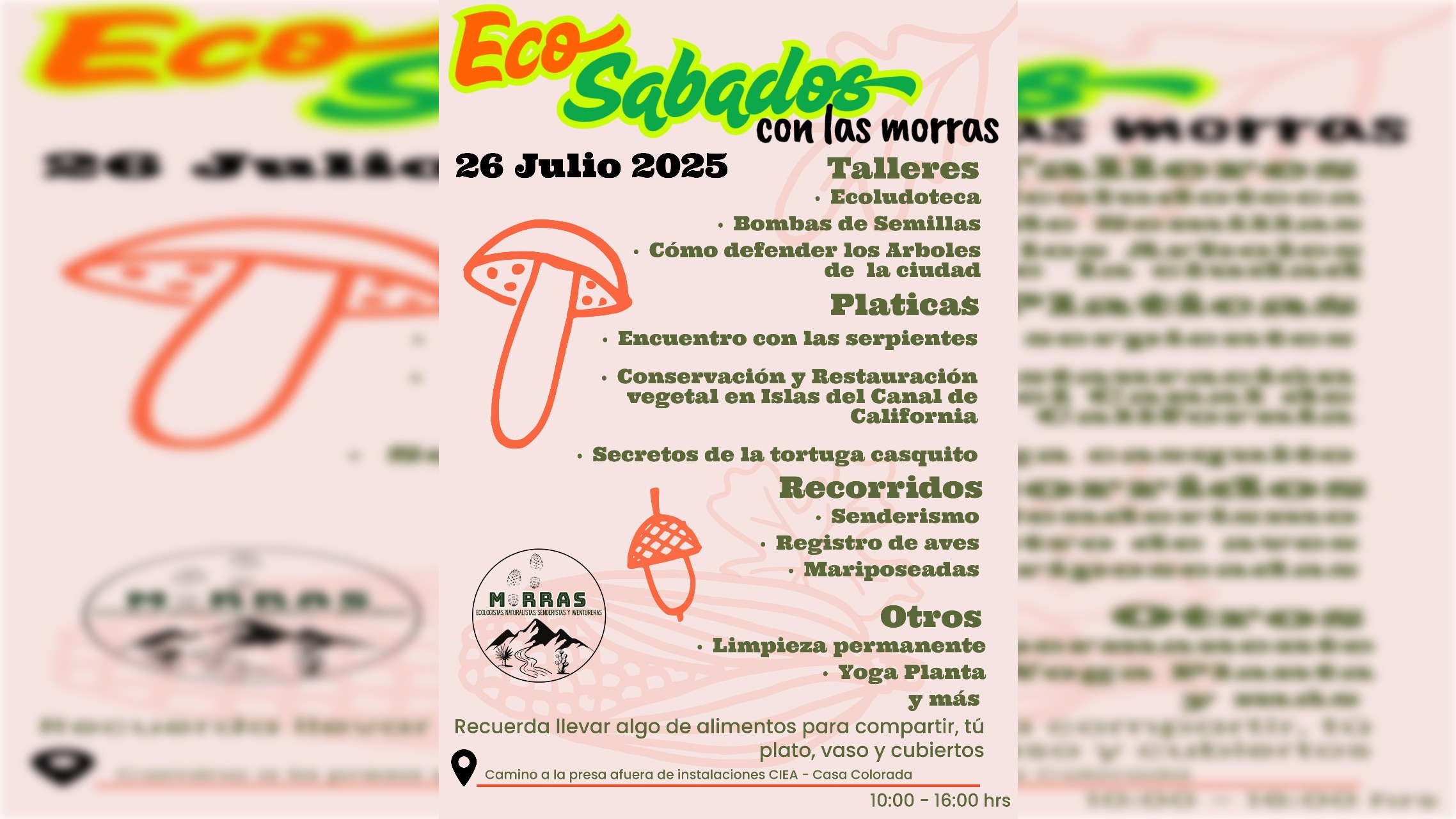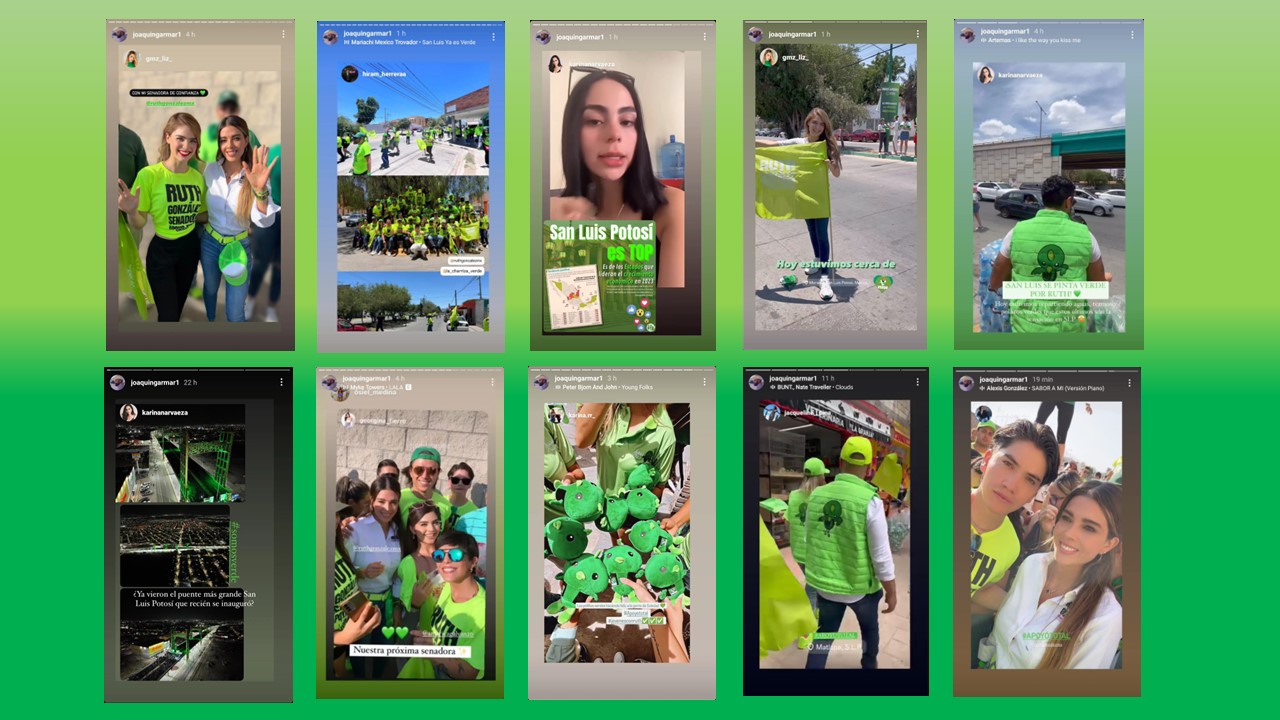Estela Ambriz Delgado
Las Morras Ecologistas, Naturalistas, Senderistas y Aventureras, llevaron a cabo con gran éxito su sexto ecosábado en el Área Natural Protegida (ANP) Parque Camino a la Presa, en el que conmemoraron la Semana Nacional por la Conservación de las ANP, con pláticas sobre la historia de la Sierra de San Miguelito, movilización social y espacio, bio construcción, talleres y trueque de libros.
La jornada se llevó a cabo el sábado 25 de octubre, desde las 8:00 de la mañana, con una caminata ligera por el parque, avistamiento y registro de aves, así como las actividades permanentes de picnic comunitario y ecoludoteca para niñas y niños.
Las pláticas iniciaron con la charla Historia en torno a la Sierra de San Miguelito, impartida por el ingeniero agroecólogo Pedro Nájera Quezada, quien habló de los primeros asentamientos humanos semi nómadas en la zona, como fueron los chichimecas, quienes posteriormente con la conquista española fueron forzados a adoptar la religión católica, y se les pretendió instruir por medio de familias tlaxcaltecas que fueron enviadas con dicho fin.
El expositor abordó el tema del establecimiento de la ciudad de San Luis Potosí, y las diversas inundaciones que han ocurrido debido a la falta de planeación y adaptación a los ciclos de lluvias y sequía, como el caso de la ocurrida en 1600 en lo que hoy es el Centro Histórico, debido a que no existía ninguna presa que retuviera los escurrimientos de la sierra.
Indicó que, en esta época, en un lapso de cinco años, hubo dos inundaciones; aunque posteriormente se hizo la presa de la Constancia, esta se rompió y volvió a afectar la el área, por lo que ya se sabía que era una zona inundable y de riesgo.
“En síntesis, en San Luis Potosí se ha tenido problema con el agua constantemente, no es nuestra enemiga, sino que nosotros no hemos aprendido de ella, porque el periodo de tiempo entra época de lluvia y sequías son muy espaciados, se nos olvida”.
El investigador indicó que la construcción de las presas San José, El Peaje y Potosino, ayudó a contener los escurrimientos de agua, por lo que el proyecto de la presa Las Escobas resulta necesario, aunque el aspecto negativo que observa es la construcción de un acueducto para pasar al agua de una presa a otra, bajo la justificación de que se pierde.
Explicó que el recurso hídrico no se pierde, sino que se va al manto acuífero a recargar los pozos, que es de donde más se saca agua, y cuestionó el porqué se ignora esa parte de la recarga y se ve como desperdicio.
Por otra parte, señaló que diversos gobiernos han derogado zonas que estaban declaradas como de recarga del acuífero al pagar a supuestos investigadores por estudios a modo con los que se argumentó que, de la noche a la mañana, ya no recargaban.
Mencionó que algunos de estos son los desarrollos inmobiliarios y comerciales en Lomas, el Club de Golf La Loma, Rinconada de los Andes, entre otros, eran zona de recarga. Además, señaló el ejemplo de la Vía Alterna, en cuyos muros se observan “lloraderos”,de las venas subterráneas que estaban recargando el acuífero, y ahora cae al pavimento por una canaleta que se va al drenaje y hasta el agua negra en Tanque Tenorio.
En la charla Dimensión espacial de los movimientos sociales, el derecho a la ciudad y territorios periurbanos, la estudiante de doctorado en estudios urbanos y ambientales Adriana Zárate, habló del carácter político de los sitios en relación con las luchas sociales.
Expuso la propuesta teórica de espacios de contienda, consistente en estudiar los movimientos sociales al poner la dimensión del espacio al centro desde diferentes ámbitos.
De igual forma, resaltó que los espacios no son sólo contenedores, sino que son parte de las propias demandas y por lo que se lucha, pues los movimientos sociales significan sus luchas a partir de territorios y espacios como la defensa por la Sierra de San Miguelito, que es un lugar que significa paisaje, recuerdos, además de su valor ambiental.
Por otra parte, la arquitecta Carol Susana Castillo García, experta en arquitectura de tierra, diseño, construcción, sistemas constructivos con materiales naturales como adobe, cob, pacas de paja, habló de la bioconstrucción en San Luis Potosí.
Explicó que, si bien el término bioconstrucción es nuevo y se utiliza para diferenciar la construcción con materiales naturales de la convencional con cemento y ladrillos, este tipo de edificación siempre ha existido.
Indicó que como humanidad se tienen más de 4 mil años construyendo con tierra y otros elementos en la naturaleza, por lo que la bioconstrucción no es innovadora, sino que retomar saberes de la gente que construía sus propias casas, lo que trató de erradicarse desde hace 120 años cuando comenzó a introducirse el uso del cemento, el cual se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, impulsado por intereses económicos y políticos.