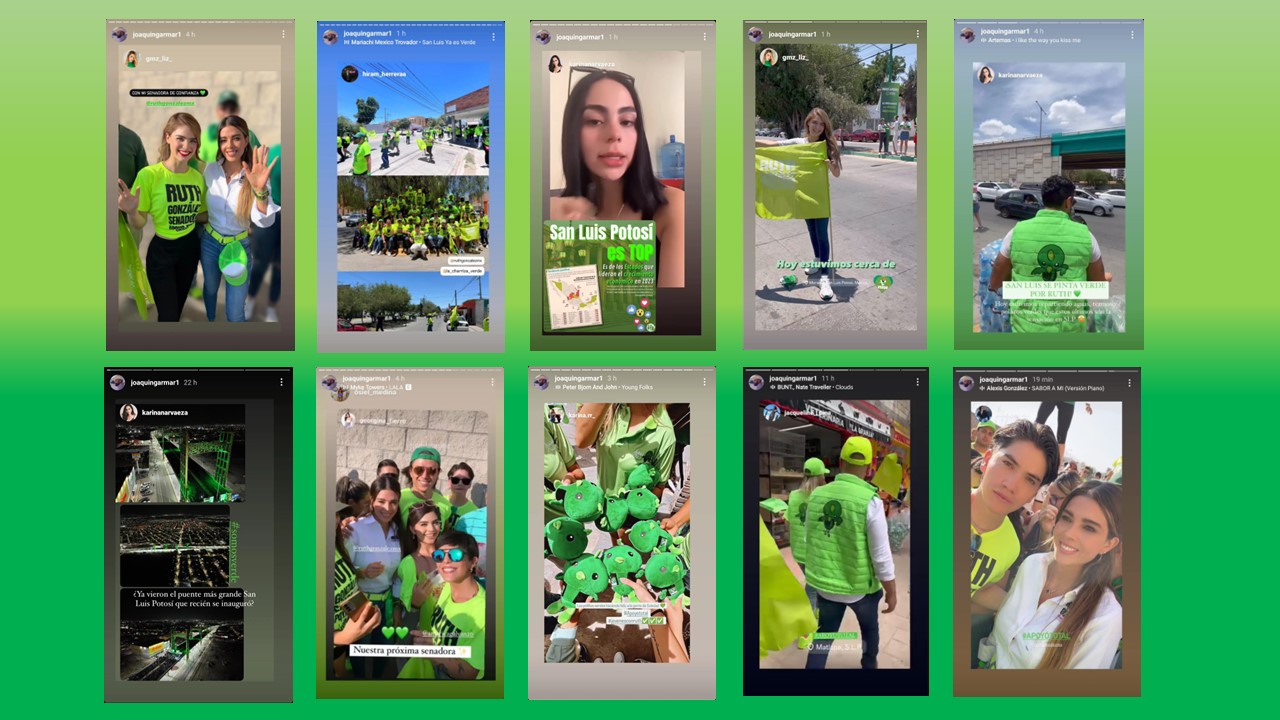Estela Ambriz Delgado
El uso del peyote o hikuri en ceremonias fuera de los contextos tradicionales del pueblo Wixárika es un tema controversial debido a que, en estricto apego a la normatividad, es ilegal.
Sin embargo, como lo expone la investigadora Coral García Haj, se ha demostrado que, si bien presentan riesgos legales y ambientales, también posibilitan la continuación de la tradición y el rescate a la cultura con los recursos económicos que esto le aporta a la comunidad.
El uso de esta planta se ha extendido desde la década de los 60 a personas mestizas y extranjeras, tanto para uso ceremonial como recreativo, aunque recientemente también se ha anunciado su uso en “terapias” como en la que ofreció Huitzilin, Terapias Holísticas y en Medicinas Ancestrales, el pasado 2 de agosto en Real de Catorce.
Previo a la realización de ese evento, Astrolabio pidió a Huitzilin más informes al respecto. Se confirmó que al llegar a Estación Catorce se realizaría una caminata para la búsqueda de hikuri, y que el costo de 2 mil 500 pesos por persona incluía el consumo de la cactácea y guía de la ceremonia con un Marakame.
Al preguntar más sobre la cantidad de peyote que se podría consumir y si se contaba con autorización, indicaron que durante la caminata esto lo determinaría el Marakame, representante del pueblo Wixárika, y que él tenía el permiso para el consumo de la planta.
En los mensajes que se intercambiaron con quienes promocionaron el evento, en todo momento se refirieron a la planta como medicina; se invitó a un consumo moderado y únicamente con fines de sanación.
No obstante, ya no se encuentra la página de Facebook en donde promocionaban la ceremonia con hikuri. Previamente, había diversas publicaciones de videos donde se mostraba parte de experiencias anteriores con el uso de otras plantas como la ayahuasca, y crearon una nueva el 5 de agosto.
En esta nueva página sólo aparece la publicación de sus dos próximos eventos en Zacatecas, y otra de un video en el que una mujer, que dice ser la creadora del proyecto que inició hace ocho años, explica cómo se fundó y que la página anterior se las eliminaron.
¿Qué es el peyote o hikuri?
García Haj, quien es doctorante en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el peyote como especie vegetal Lophophora Williamsi, es un cactus pequeño que tiene diversos alcaloides, entre ellos la mezcalina, que tiene un efecto psicoactivo.
En la mayoría de los casos su consumo se da en contextos ceremoniales de diversos pueblos como los wixárika, los od’ham o tepehuanos, rarámuris o tarahumaras, entre otros, entre los que destaca la peregrinación anual que los primeros realizan hacia el lugar sagrado de Wirikuta.
Sin embargo, la extinción del peyote por los efectos devastadores de los proyectos productivos a gran escala como la minería, la agroindustria, el turismo psicodélico y el comercio de cactáceas, afectan drásticamente el equilibrio de su ecosistema y por lo tanto la reproducción de las poblaciones de peyote y muchas otras especies animales y vegetales.
El marco normativo
La investigadora dejó en claro que, de acuerdo con el marco normativo en México, el consumo de peyote es legal solamente en un contexto ceremonial vinculado a un pueblo indígena, y de manera muy especial por investigadores que cuenten con permisos especiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Detalló que luego de diversas controversias a nivel internacional, durante las décadas de los años 70’s, 80’s y 90’s, sobre el uso de sustancias psicotrópicas como la mezcalina, el Senado de la República determinó que los pueblos indígenas de México pueden utilizar las especies consideradas como estupefacientes, o en términos antropológicos como enteógenos, por ejemplo, los hongos alucinógenos o el peyote.
En años siguientes surgió una reglamentación más específica, en donde la Ley General de Salud determina que el cultivo, consumo y venta de peyote está prohibido, salvo que existe una excepción para los pueblos indígenas que lo utilicen en contexto ceremonial como afirma el artículo 245 de la misma legislación.
Asimismo, en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó jurisprudencia sobre el derecho al uso ritual de los pueblos indígenas en el mismo sentido.
El Código Penal federal en los artículos 194 y 195 sanciona la posesión no autorizada con multa, y entre cinco y 15 años de cárcel si se determina el delito como comercio y suministro, salvo que se determine que es para uso personal con fines médicos; si se determina que el delito es cultivo, producción y tráfico, con penas de entre 10 y 20 años de cárcel, exceptuando a los pueblos indígenas mencionados.
Puntualizó también que, en el tema ambiental, el hikuri está clasificado como una especie vegetal sujeta a protección especial con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a que su crecimiento es muy lento, por lo que la sobreexplotación afecta a las poblaciones, sobre todo en zonas como la reserva natural de Wirikuta, la pérdida de su hábitat, ya sea por el consumo humano o la pérdida de suelos por la agroindustria.
A pesar de lo anterior, cuando ocurren incautaciones de peyote por el Ejército, por ejemplo, la planta es incinerado al ser considerado como estupefaciente.
Los claroscuros del turismo psicodélico
Coral García apunta que, en un enfoque antropológico, desde la década de los 60 el consumo de peyote se ha extendido a personas mestizas y extranjeras en ceremonias, a veces con los mismos wixaáritari y en otras ocasiones de manera independiente.
El llamado turismo psicodélico ha producido un efecto doble: por un lado, amenaza el equilibrio del ecosistema desértico, sobre todo cuando no se consume en el lugar; se trata de saqueo y tráfico debido a que actualmente el peyote es sustraído para obtener la mezcalina que puede adquirirse en lugares en la Ciudad de México o Cancún, o algunos países europeos y hasta comprarse en internet.
Por otro lado, las ceremonias de peregrinación a Wirikuta en la que participan abiertamente personas no indígenas, es decir, aquellas en las que los wixáaritari aceptan su participación, ha traído consecuencias positivas para la continuación de las prácticas culturales y la consolidación de alianzas y redes de apoyo nacionales e internacionales, fundamentales para la defensa del territorio y los lugares sagrados.
“Debemos recordar que las peregrinaciones del pueblo Wixárika tienen un costo elevado, hablando de que se trata de un viaje de 15 días desde sus comunidades hasta Wirikuta, en el que las familias que hacen la peregrinación conocidos como jicareros y jicareras, se enfrentan a un gran desafío en cuanto al costo económico de traslado, ofrendas, insumos y alimentación considerando que la gran parte de ellas son de bajos recursos. De modo que, aceptar a estos ‘peregrinos no indígenas’ es una forma de financiar las peregrinaciones”.
La investigadora explica que esto es una decisión del Consejo de Ancianos conformado de chamanes o mara´akames, en la que toman en cuenta la seriedad y el compromiso de estos peregrinos no indígenas. No es que vendan la ceremonia, sino que aceptan su participación con base en la voluntad libre de apoyar, ya sea económicamente o con vehículos a los grupos de peregrinos, o con fines artísticos y culturales como filmar una película o un documental.
“En mis más de 20 años de experiencia personal, he preguntado a los mara´akame sobre este aspecto, y ellos han dicho que el peyote o híkuri, así como los lugares sagrados, son para toda la humanidad. Sin embargo, el pueblo Wixárika es el responsable de mantener la continuidad de las peregrinaciones.
De ahí la apertura a otros participantes no indígenas a su cultura, siempre y cuando que demuestren el respeto a sus prácticas rituales y un interés genuino por sanar y aprender de la sabiduría que el hikurí puede brindarles. A fin de cuentas, el ámbito de lo sagrado es de interés de todas las sociedades a lo largo de los tiempos”.
No obstante, García Haj menciona que existen diferentes opiniones entre las comunidades wixáaritari, unas más tradicionales que otras, en lo que la mayoría no está de acuerdo es que el peyote sea consumido de forma recreativa, o que sea utilizado en ceremonias por “marachikuakes”, es decir, farsantes mestizos o extranjeros que fingen ser chamanes que se “disfrazan” con el atuendo tradicional para obtener un beneficio económico, desvinculado totalmente de la cultura.
Asimismo, subrayó que, desde el enfoque de la sociología de los movimientos sociales, compartir ceremonias de hikurí con personas no indígenas ha producido poderosas alianzas que han contribuido con el Movimiento en Defensa de Wirikuta y los lugares sagrados desde el 2009, año en que la First Majestic Silver anunció públicamente la adquisición de concesiones mineras que a la fecha ocupan el 70 por ciento del territorio de Wirikuta.
Afirmó que con la colaboración de diversos activistas, ambientalistas, antropólogos, académicos y artistas, los cuales muchos de hechos consolidaron ese profundo vinculo a través de esas ceremonias de peyote dentro o fuera del contexto de las peregrinaciones, han sido posibles la creación de declaratorias de protección jurídica a los lugares sagrados, y ejemplificó con diversas acciones contundentes, siendo la más reciente la inscripción de la Ruta Wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La experta indicó que, a pesar de que las ceremonias de peyote con la participación de personas no indígenas son ilegales, existen varias lecturas que demuestran que, si bien presentan riesgos legales y ambientales, también posibilitan la continuación de la tradición, el rescate a la cultura y en su opinión, una forma de resistir la expansión del capitalismo mundial.
“No obstante, aunque exista un marco normativo de parte del Estado mexicano que prohíbe más que regular, al que inevitablemente se le escapan esas ‘otras’ ceremonias de peyote fuera de los contextos tradicionales. La valoración de esas ceremonias va más allá del derecho positivo, de modo que considero que en el pueblo Wixárika recae la última palabra”.