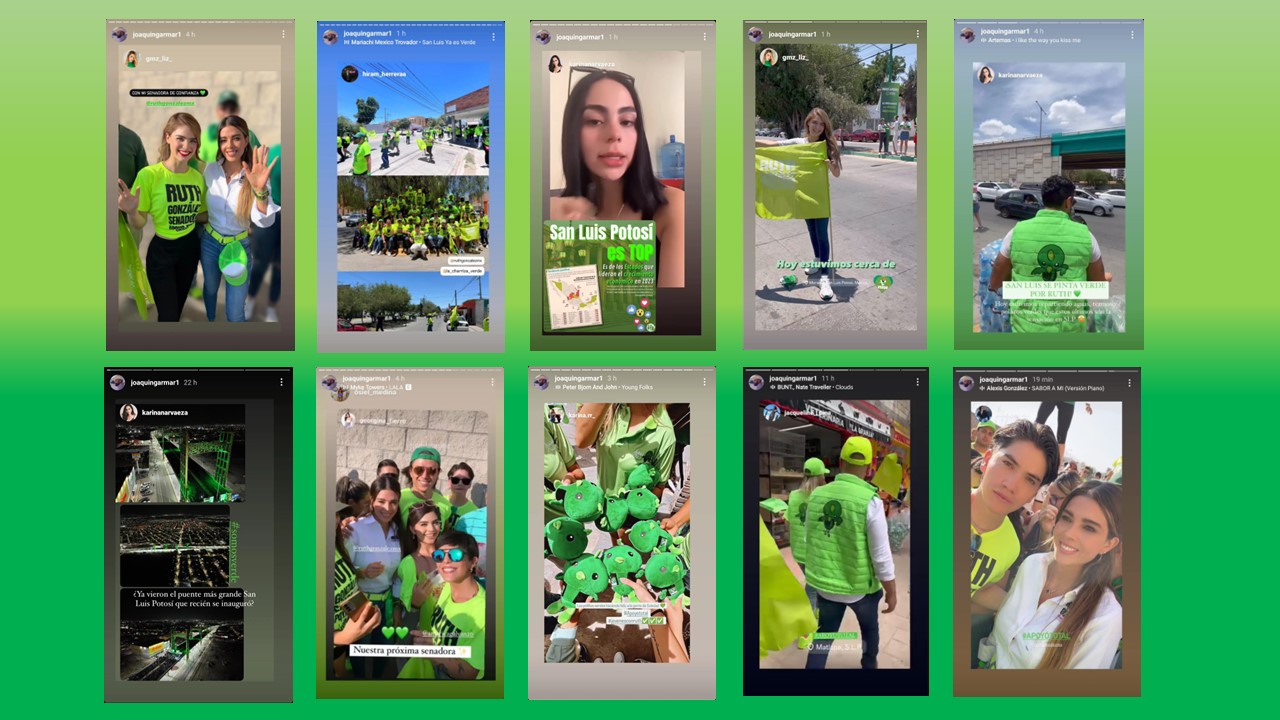María Ruiz
En San Luis Potosí, las hijas e hijos que buscan a sus madres desaparecidas han empezado a ocupar un lugar que nunca debieron heredar. En un país donde la desaparición solía tener el rostro de hombres jóvenes, ahora son las mujeres —muchas de ellas madres— quienes desaparecen sin dejar rastro. Son sus hijas e hijos quienes, después de años de silencio, empiezan a convertir la ausencia en un motor de búsqueda.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., acompaña hoy más de 350 casos en el estado. De esa cifra, estima que alrededor del 20 por ciento son mujeres que eran madres de familia al momento de su desaparición.
“Hay niñas que eran bebés cuando desaparecieron a sus mamás. Ahora, con 10 o 12 años, hasta adolescentes de 15 o 17 empiezan a preguntar, a querer buscarlas. Es algo que no tendría que pasar, pero ya está pasando”, cuenta.
El problema, lamenta Edith, es que no existen registros oficiales que indiquen cuántas de las denuncias por desaparición en San Luis Potosí corresponden a madres de familia. La dimensión real permanece oculta y apenas ahora, cuando los hijos e hijas han crecido —en muchos casos tras más de una década de ausencia—, es que empiezan a sumarse a las búsquedas.
Se repiten historias como la de Yuliana Vaca Cervantes, desaparecida en Ciudad Valles. Su hija menor, que quedó a cargo de su abuela, sigue cada jornada que organiza el colectivo, manda mensajes, se suma cuando puede, “pero viven con miedo y con un dolor que se instala en el cuerpo y no se va. Mientras, hay una niña creciendo sin su madre”, dice Edith.
Cuando una mujer desaparece no solo falta su cuerpo: falta su lugar en el mundo. Con ella, sus hijos e hijas quedan suspendidos en un vacío jurídico que ni el Estado ni las leyes terminan de reconocer. Edith lo explica desde la experiencia: son las abuelas, mujeres mayores y con recursos limitados, quienes intentan poner orden en ese vacío.
“Tramitamos la Declaración Especial de Ausencia, que en teoría sirve para definir la situación jurídica, pero después nos dicen que eso no basta para registrar a los niños en el DIF y que sean beneficiarios de apoyos; que tiene que ser la presunción de muerte. Entonces otra vez, a empezar. Al momento llevamos 20 trámites exitosos”, cuenta.
Una historia que la marcó es la de una compañera que falleció hace poco, después de más de una década de lucha para que sus nietas, hijas de dos mujeres desaparecidas, tuvieran acceso a una pensión.
“Ella decía: ‘No me puedo morir sin dejar a mis nietas con algo’. Y murió apenas lo logró. Les dio reconocimiento, protegió sus derechos, conservó la patria potestad”, recuerda Edith.
Ahora esas jóvenes quieren unirse a la búsqueda. Quieren justicia en casa.
El colectivo ha acompañado a cerca de 20 familias que, tras años de papeleo, lograron la presunción de muerte: un trámite que, en la práctica, significa aceptar legalmente que la madre no volverá. Solo así los hijos pueden recibir apoyos. Sin eso, quedan en un limbo; no son huérfanos oficialmente, pero tampoco tienen derechos plenos.
Las cifras oficiales confirman lo que las familias viven en carne propia: en San Luis Potosí la desaparición no se detiene.
“Solo en noviembre y diciembre del año pasado desaparecieron mil personas. Encontraron a unas 700, pero 300 siguen sin volver. Y si ahora ya van 80 en tres meses, imagina cómo va a terminar el año”, advierte Edith.
La Fiscalía General del Estado, dice, reconoce el aumento. Pero las soluciones se atascan en la burocracia, sobre todo para los hijos e hijas de madres desaparecidas.
“Las comisionadas nos dicen que no tienen recursos ni para 90 pesos para un traslado de expediente que la abuela necesita para hacer trámites por sus nietos. Les digo: pásenle esos 90 pesos a quien venga, no hagan que cada familia esté batallando por eso. Porque si ni eso pueden facilitar, ¿cómo esperan que sigamos buscando a las madres que faltan?”, reclama Edith.
Detrás de cada madre desaparecida queda una infancia partida en dos. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su documento “Apuntes sobre desapariciones de personas”, los hijos e hijas de desaparecidos sufren secuelas que van desde la depresión hasta el suicidio. En San Luis Potosí, esas heridas ya son visibles.
“Hay compañeras criando niños chiquitos, uno de 10 años, otro de un año. Trabajan en casas por 150 pesos al día y con eso mandan a los niños a la escuela. No pueden reclamar propiedades ni derechos, porque están atrapadas en trámites imposibles. Muchos niños entran en depresión al saberse desamparados y las abuelas apenas pueden hacerse cargo”, cuenta Edith.
Mientras tanto, el Estado permanece ausente. No existe programa alguno que atienda específicamente a los hijos de desaparecidos.
“Preguntamos a la CEEAV y no hay nada, y lo que había nos lo recortaron. El año pasado el DIF estatal redujo el apoyo, y este año, nada. Pero eso sí, organizaron el concierto de Luis Miguel y ahora nos pasan la cuenta”, dice con amargura.
Buscar en San Luis Potosí no solo es enfrentar la violencia: es también vender lo poco que se tiene. Las familias financian sus búsquedas al vender animales, hipotecan casas, empeñan lo indispensable. Los hijos, la mayoría aún niños, crecen sin patrimonio.
“Antes de 2018 no había ni un peso para traslados. Ahora algo hay, pero sigue siendo insuficiente. Hay compañeros que vendieron su puerquito para pagar una diligencia. Es así de crudo”, dice Edith.
Algunas familias, agotadas por el acoso o por la pobreza, terminan desplazadas dentro o fuera del estado. Muchos hijos e hijas no pueden estar presentes en las búsquedas, porque ese movimiento forzado solo profundiza la fractura en sus vidas.
“Hemos pedido apoyo para que puedan tener un ingreso mínimo, que pague comida y estudios, pero nada se ha resuelto. Mientras, las abuelas siguen gastando en cada búsqueda no solo dinero, sino salud y tranquilidad”, añade.
Lo que ocurre en San Luis Potosí es el nacimiento de una generación que crece sin madre, pero no sin memoria. Las hijas que hoy tienen 10, 12 o 15 años empiezan a entender lo que ocurrió y a reclamar su lugar en la búsqueda.
“Las niñas y niños de hace 10 años ya se están uniendo. Preguntan, escriben, si pueden ir a las búsquedas. Ellas y ellos serán la siguiente generación que levante la voz. Porque esto no va a quedarse así, las desapariciones siguen, y las hijas e hijos ya buscan la verdad”, asegura Edith.