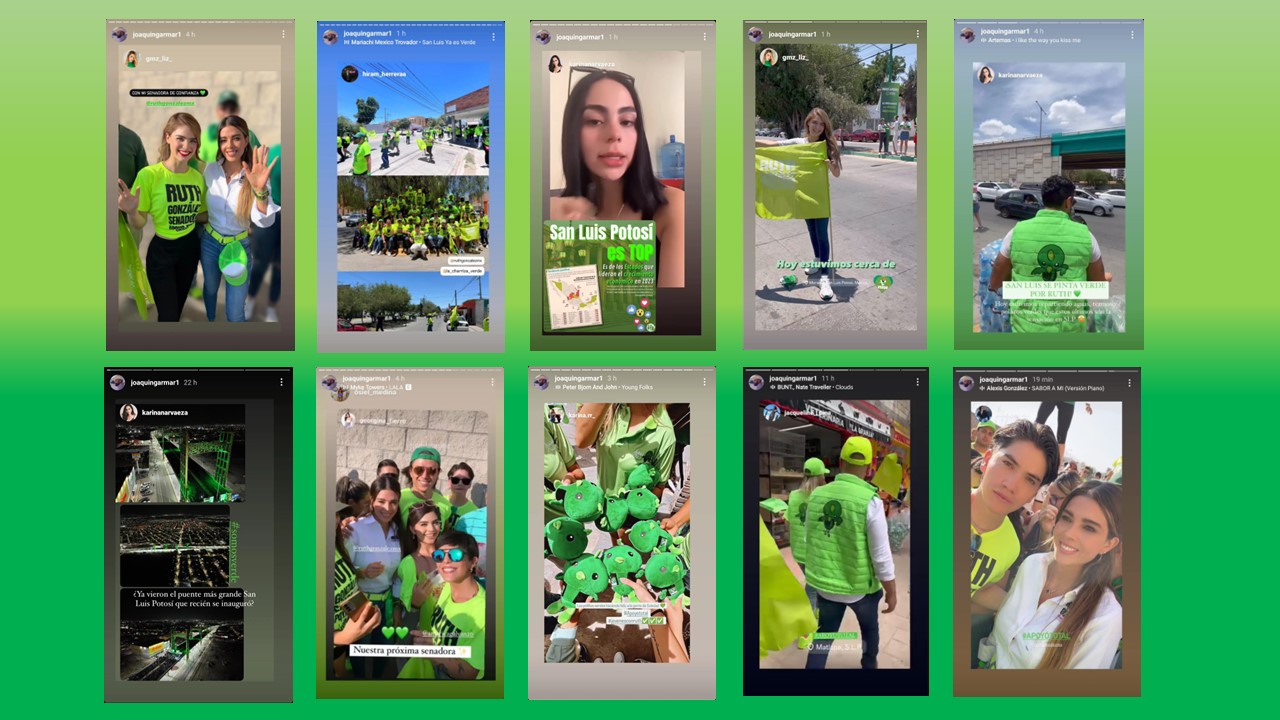De visita por San Luis Potosí, el autor de “El Libro Salvaje”, “Dios es redondo”, “Conferencia sobre la lluvia” y otros tantos títulos indispensables de la literatura en español, responde sobre temas de actualidad, como las reformas recientes que crearon el banco de datos biométricos; el abanico de autoras que con fuerza han irrumpido en la literatura global y el cuestionamiento que plantean. Pero antes, disgrega sus preocupaciones en torno a la temática central de su nueva obra “No soy un robot: La lectura y la sociedad digital”, un ensayo-crónica audaz para colocar en la discusión la encrucijada de la humanidad frente a la inteligencia artificial.
Blakely Morales
La relación de Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) con los libros no es ni cuantitativa ni cuantificable: “no sé cuántos libros he leído, es más, no sé cuántos libros he escrito”, dice sin ánimo de alarde. Lo que es innegable es que ha leído lo suficiente como para establecer el que quizá sea uno de los cruces de referencias más intensos, variopintos y extremos de la actualidad: de Kundera a Susan Sontag; de Mészáros a Geoffrey Hinton; de Lost a Succession: para nombrar el caos actual dominado por la lógica binaria y el fascismo suave de las redes.
En su nuevo libro No soy un robot: La lectura y la sociedad digital, editado por Anagrama Argumentos, Villoro se deja guiar por su intuición de cronista y una angustia muy personal, para mezclar la crónica autobiográfica, los apuntes de viaje y el ensayo literario e intentar iniciar una conversación urgente sobre las implicaciones de la que es su más grande preocupación: la inteligencia artificial.
Sin ínfulas de futurólogo y apoyándose de quienes antes ya han imaginado el porvenir de las máquinas en el cine y la literatura, Villoro describe, une los puntos para ubicar las coordenadas del caos generalizado, pero pronto brinda un elixir que dista de ser un lugar común: la defensa del libro como artefacto perfecto. Todo esto aderezado por el humor al que tiene acostumbrados a sus lectores, una crítica mordaz, pero al mismo tiempo compasiva.
En entrevista desde la librería Española en el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, Villoro habla sobre la ambición de No soy un robot, el posible colapso de la humanidad impulsado por las máquinas, la política de vigilancia a través de la CURP biométrica, género y literatura, alguna que otra pregunta irónica, y plantea: “La realidad está en entredicho porque pasamos más tiempo en un simulacro de la realidad”: las pantallas.
Blakely Morales: Viniste a presentar tu nuevo libro No soy un robot, en donde empiezas con una pregunta, ¿qué es lo humano hoy en día? ¿Cuál es la ambición con este libro?
Juan Villoro: Bueno, tratar de entender una sociedad que ha cambiado vertiginosamente en los últimos 20 o 30 años. Todos nosotros hemos tenido una transformación personal, familiar, laboral, política, económica a partir del mundo digital. La vida ahora es totalmente distinta a como era hace 30 años. Llevamos una existencia paralela en las pantallas de las computadoras, del teléfono celular. Esto ha transformado mucho lo que es nuestra vida y hay que tratar de entenderla.
Yo no soy un especialista en programación cibernética, tampoco soy un especialista en el impacto económico que esto está teniendo, pero como cronista puedo establecer conectivas entre la gente que sí sabe en muy distintos campos que no se tocan.
Necesitamos una conversación pública y mi libro No soy un robot aspira a poner en contacto a gente muy diversa, ya sea a través de conversaciones directas que yo he tenido con ellas o de lecturas, y entonces es un retrato de nuestro tiempo que tiene como característica principal el estar desafiado por la inteligencia artificial.
Somos la primera generación que tiene que demostrar que no es un robot, sino que todavía es humana y por lo tanto hay beneficios muy grandes de la tecnología, pero también hay amenazas de suplantación de trabajos humanos y otras cosas que yo puse de relieve en mi libro.
BM: Tu libro también da un poco de esperanza, de alivio frente a este caos. Pero a ti ¿qué es lo que más te angustia de esto que denominas en No soy un robot la información atmosférica?
JV: Lo que más me agobia de la situación actual es, no tanto la información atmosférica que eso es simple y sencillamente un fenómeno que está sucediendo, por medio del cual nosotros nos enteramos de cosas sin saber cómo llegan a nosotros. De pronto sabes una noticia y no puedes registrar o rastrear la fuente de la noticia. Probablemente te llegó como una alerta en una página web o te llegó como alguna notificación en tu celular, pero estamos todo el tiempo sumergidos en la información sin saber muy bien de dónde vienen las cosas.
Es decir, subimos a un elevador y hay una pantalla con una banda luminosa que tiene noticias y entonces no dejamos de recibir datos, pero esto está en la atmósfera, no es necesariamente un trabajo propositivo nuestro como el leer un periódico. Eso me parece que es un síntoma diferente de cómo recibimos la información.
Me preocupa menos que la inteligencia artificial que tiene componentes muy difíciles de aquilatar y retos difíciles de sortear. Por ejemplo, su impacto ecológico es brutal, o sea, para enfriar el Chat GPT se necesita por cada 100 palabras una botellita de agua. El consumo de energía de la inteligencia artificial es altísimo. Por otra parte, está suplantando numerosos trabajos, hay ya muchos que se han perdido de redacción, de traducción, digo, estoy hablando de mi campo de edición, de análisis de textos, etcétera y se seguirán perdiendo otros más. Eso es muy grave, pero lo más grave es que cognitivamente la inteligencia artificial opera de una manera ya inescrutable para nosotros.
BM: Es decir, ¿tienes eco-ansiedad?
JV: No, no tengo ansiedad en lo personal. Tengo una situación digamos de preocupación porque debemos nosotros reaccionar ante una transformación que ha hecho que ya no seamos la especie cognitiva más importante del planeta. Hay otra especie que son las máquinas. No es una especie humana, es una especie posthumana.
Pero los desarrolladores de esto, Geoffrey Hinton a la cabeza, el más reciente Premio Nobel de Física, señalan, “hemos desatado un monstruo que no podemos controlar”. Sobre todo porque no sabemos cómo piensa; para empezar, la inteligencia artificial no piensa, procesa, le llamamos inteligencia, pero es otra cosa y da resultados muy potentes que son muy útiles en muchos casos, pero que en otros casos nos pueden llevar a estar al servicio de las máquinas y no controlando las máquinas.
BM: Dices que no eres apocalíptico o al menos eso entendí en la mañana en tu conversación con Vanessa Cortés Colis, pero ¿te has imaginado el colapso? ¿Cómo te lo has imaginado?
JV: Mira, el colapso yo me lo imagino exclusivamente con lo que se llama la súper singularidad. La súper singularidad es el fenómeno por medio del cual las máquinas cobran conciencia de sí mismas y total autonomía respecto a sus recursos.
Esa es una posibilidad que por el momento, se plantea como algo de ciencia ficción, pero sería el grado más alto de esto. En la película Matrix, por ejemplo, se da una situación en la que el ser humano es exclusivamente un alimento para las máquinas, es carne para las máquinas. Las máquinas necesitan el insumo de los humanos, pero podrían incluso crear, procesos de automantenimiento.
De hecho, ya hay máquinas que se alimentan de moscas o que se alimentan de energía solar, en fin, que no requieren de nuestro apoyo. Bioy Casares escribió una novela, La invención de Morel, de máquinas que se alimentan con la energía de las mareas. Cada vez que suben las mareas en una isla, alimentan las máquinas. Entonces hay procesos, digamos, naturales que podrían alimentar eternamente las máquinas sin la intervención del ser humano o que el ser humano esté al servicio de ellas.
Eso es, por supuesto, el último colapso que se nos ocurre imaginar por el momento.
BM: ¿Planeas escribir algo algo como eso?
JV: No tanto porque yo no escribo ciencia ficción, yo simplemente quiero recrear mi mundo, pero como yo digo al principio de mi libro, citando a un gran autor de ciencia ficción, Ballard, autor inglés, el autor de El Imperio del Sol, Crash y otros muchos libros, él dice, “El futuro ya está aquí”, lo único que necesitamos es darle realidad porque no nos hemos dado cuenta de que el futuro ya nos alcanzó y es lo que yo trato de hacer en este libro y en otras cosas que escribo. He hecho algunos cuentos de anticipación, pero no tanto relacionados con la tecnología, porque realmente ese no es mi campo, no tengo una imaginación como la de Isaac Asimov o Ray Bradbury, los maestros de la ciencia ficción que anticipan tecnologías por venir.
BM: ¿Todavía cuentas cuántos libros lees?
JV: No, la verdad es que nunca los he contado, no sé cuántos libros he leído, es más, no sé cuántos libros he escrito. O sea, no tengo ninguna digamos relación cuantificable con la literatura.
BM: Te mencionaba lo de la información atmosférica, pues me llamó particularmente la atención porque le diste nombre a algo que vemos todos los días y que vivimos todos los días. Martín Caparrós se refiere a ti como “el gran bautizador”. ¿Es tu manera de ir un poco adelante de los algoritmos de las máquinas y de los bots?
JV: Bueno, yo soy un cronista y por lo tanto una de las funciones de la crónica es precisamente describir la realidad que ve. Entonces, trato de entender la realidad y y ponerle nombre, pero no soy un anticipador de realidades. En ese sentido los futurólogos me llevan mucha ventaja. Hay gente que puede pronosticar lo que va a pasar o hacer estudios prospectivos de futuro, ¿no? Eh, no es mi caso.
BM: Que las empresas como Meta tengan información sobre nuestra ubicación y nuestros gustos es una cosa, pero que los políticos y los gobiernos tengan esa información es otra cosa. ¿Qué opinas de las reformas recientes que le han dado al actual régimen de la Cuarta Transformación un acceso a nuestra información y ahora con la creación de un banco de datos biométricos, un universo de posibilidades que no habíamos visto?
JV: Uno de los escenarios más dramáticos que puede haber es justamente el del control biopolítico que ya se vio durante la pandemia, que puede ser muy grave. Hay países como China en donde hay un control biopolítico de la población muy grande. Nos convertimos todos nosotros en sujetos diferenciados por el tipo de vacuna que teníamos. Unos podían circular por unos países, otros por otros. Por ejemplo, mi esposa tenía la vacuna Sputnik, no podía entrar a Europa, ¿no? Yo tenía la vacuna Pfizer, podía entrar a unos países a los que ella no podía acceder y viceversa. Entonces, eso ya nos daba una repartición territorial a partir de la biología.
El CURP biométrico me parece peligrosísimo en manos del Estado. Tenemos un estado de control total, con partido único, con abolición práctica del sistema judicial y de muchas instituciones paralelas, con una militarización creciente. Entonces, me parece que es un control de los ciudadanos muy amenazante por desgracia, creo que no podremos evitarlo porque no hay una oposición, no hay tampoco un Poder Judicial que se le pueda oponer a esto, entonces se trata de una invasión total de la privacidad.
Hoy en día esto es muy sabido, el principal negocio del mundo es traficar con los datos personales de la gente que se han convertido en la principal mercancía del planeta. Incluso se habla de extracción o de minería de datos. Es algo tremendo porque nosotros mismos nos hemos convertido en una mercancía, pero también con el CURP biométrico y con otros procedimientos nos convertimos en sujetos vigilados.
Ya no hay manera de escapar y eso llama la atención. Ya hay muchos medios de control, yo formo parte de un programa de viajero frecuente a los Estados Unidos, de viajeros de confianza, lo cual es una ventaja porque entras muy rápido a Estados Unidos, pero lo que me pareció curioso y preocupante la última vez que fui, es que me presenté ante una máquina, me dice, “pase ante del guardia aduanal” y el guardia simplemente me dijo, “eres Juan, adelante”. O sea, ya todos mis datos habían sido registrados por una computadora, ya no había ni ninguna necesidad ni de que me preguntaran nada ni de que hiciera yo la famosa declaración de no traigo armas, no traigo drogas, no traigo alimentos, simple y sencillamente yo ya estaba controlado. Por un lado es una gran facilidad porque entras rápido, pero por otro lado también sabes que estás en un archivo de gente que está permanentemente vigilada.
BM: La realidad, dices en No soy un robot, es un naufragio.
JV: Bueno, la realidad está en entredicho porque pasamos probablemente más tiempo en un simulacro de la realidad.
Nosotros estamos en la pantalla buena parte del día, en los teléfonos celulares, muchas veces sin darnos cuenta estamos seis, siete, ocho horas hábiles ante una pantalla y la realidad es ese sitio alterno en el que no necesariamente estamos presentes. Y esa realidad al mismo tiempo está profundamente descompuesta.
Si nosotros vemos las injusticias que hay en África, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, el ecocidio generalizado, los gobiernos autoritarios en tantos países, es una realidad en descomposición y esto ha sido posible entre otras cosas, porque buena parte de la población no está atendiendo esa realidad, sino que está evadida en una segunda realidad que es la digital.
BM: ¿Es el momento perfecto para el resurgimiento del infrarrealismo?
JV: Bueno, el infrarrealismo fue una vanguardia muy interesante y justamente puso atención en entender la realidad de una manera diferente. Fue una respuesta latinoamericana al surrealismo. El pintor Roberto Matta de Chile inició estas ideas que luego fueron recogidas aquí por su paisano, Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro y otros y fue un movimiento rebelde. Fue un movimiento muy minoritario y hoy en día, obviamente, hace falta ese tipo de aproximación a la realidad, pero sin duda alguna, hoy en día probablemente sería un movimiento todavía más minoritario.
BM: ¿Cómo te va con el replanteamiento de la masculinidad?
Y quiero hablar también de la literatura de mujeres que se ha popularizado. Algunos hombres se han sentido como relegados, ¿a ti cómo te va con eso?
JV: Bueno, la literatura es una cosa que se escribe entre muchas personas, no hay literaturas individuales, toda literatura es colectiva, todos hablamos a partir de un idioma que es un idioma creado por el pueblo, por mucha gente en transformación continua; tenemos influencias, los libros que nos han formado, o sea, que no existen las literaturas individuales, tampoco existe ningún sentido de la competencia. Yo creo que es totalmente absurdo decir que un escritor es mejor que otro. Simple y sencillamente un escritor le gusta más a uno que otro.
Hay escritores maravillosos que a mí, por ejemplo, no me han tocado y digo un nombre sin ningún pudor: Flaubert, que es un escritor que, por ejemplo, admiraba tantísimo Vargas Llosa. Es un escritor que yo puedo entender que sea importante, pero no es un escritor con el que yo conecte, o sea, a mi sistema no le dice nada. Entonces, nadie debe sentirse amenazado porque haya otros escritores, sean quienes sean.
Yo celebro profundamente que haya voces nuevas, he escrito sobre esto y creo que las mujeres que tanto tiempo fueron silenciadas en la sociedad tienen mucho que decir y no es casual que hayan escrito desde los márgenes, desde la periferia y eso a mí me me parece que es es muy valioso porque son voces muy distintas. Hubo una famosa antología de literatura fantástica que hicieron Bioy Casares, Borges y Silvina Ocampo y durante mucho tiempo se habló de la gran herencia de Borges y de Bioy Casares en la literatura fantástica del idioma y Silvina Campo quedó como una figura opacada y sin embargo en su sensibilidad de entender a las criaturas periféricas, los locos, los niños, los marginales, las mujeres, abrió un campo que va de ella a hoy en día Mariana Enriquez, por ejemplo, que es su biógrafa.
Yo he tenido la suerte de tener en mi taller de cuento a una jovencísima escritora como Guadalupe Nettel, jovencísima cuando estaba en mi taller, hoy en día es una de las principales escritoras del idioma, lo cual me da muchísimo gusto. Me invitaron a tener una conversación en el Festival Hey de Querétaro con alguien menor que yo de una generación claramente más baja y escogí estar con Aura García Junco, otra magnífica escritora mexicana.
Entonces, a mí me parece perfecto y nadie debe sentirse amenazado. Yo no quiero que un libro mío esté en una librería como esta, negando la posibilidad de que haya otros libros. O sea, yo no quiero que la gente llegue a esta librería donde estamos, la Española en San Luis Potosí y tenga que comprar mi libro porque no hay ningún otro libro.
Yo quiero que lo compre teniendo la posibilidad de comprar a Cervantes o a Samantha Schweblin o a cualquiera, Clio Mendoza o cualquier escritora o escritor, ¿no? Entonces, eso es así y y tengo que saber y eso es evidente, que hay escritores que conectan más en un momento que otros y hay que celebrarlo. Cualquier escritor que le guste a la gente nos está beneficiando a todos. Está generando lectores, está ampliando el círculo y esos lectores que pueden leer, por ejemplo, a Irene Vallejo, pues tal vez alguna vez van a leer a otros autores y eso lo debemos agradecer todos.
BM: Ya para terminar, si te propusieran un reto, ¿qué preferirías? ¿Ir a participar al Juego del Calamar o en La Casa de los Famosos?
JV: Ay, no, pues mira, son retos un poco absurdos los dos, pero por supuesto el Juego del Calamar me parece un poco menos malo.