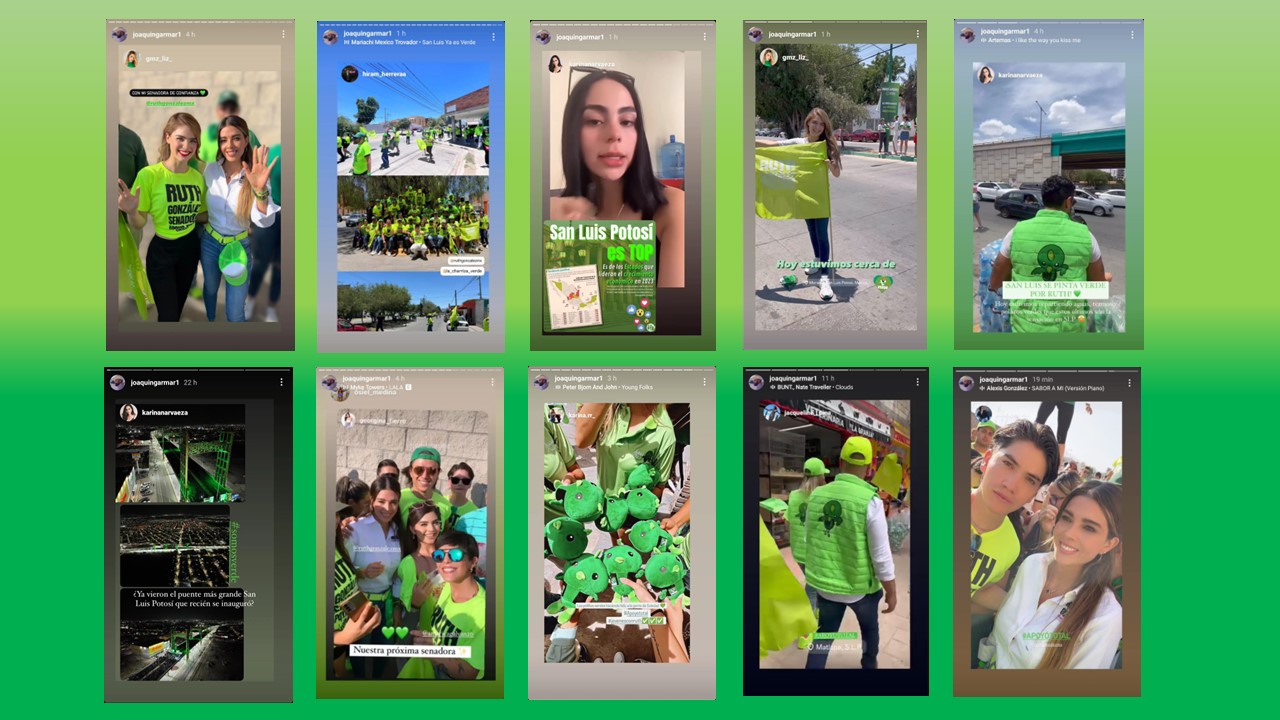Texto y fotografías de Desiree Madrid
Cada año espero con ansias el Día de Muertos. En la Huasteca, esos días no son simples fechas en el calendario: son un reencuentro. Las calles en los pueblos se llenan de vida, de nostalgia y de un aroma que solo la mezcla de copal, cempasúchil y pan recién horneado puede crear. Las plazas vibran al ritmo de los sones huastecos, y entre los puestos de mercados cuelgan disfraces de colores, máscaras de huehues y coronas de flor naranja que parecen encenderse con el sol.
La gente camina apurada, cargando ramos, velas, frutas y recuerdos. En cada rostro hay una prisa dulce, como si todos supieran que los muertos ya están cerca, esperando que todo esté listo para volver.

Mi abuela llega a casa con una caja de velas. Al principio no entendía porque ponía tantas, mientras ella las acomoda una a una sobre la ofrenda. “Cada luz representa un alma que hoy nos visita”, me dice. La observo en silencio y me pierdo contando las flamas. Cada año parece que el número aumenta, cada vez hay más de las que recordaba. Y me invade una pregunta que nunca me atrevo a decirle: ¿cuándo será el día en que una de esas velas se encienda por mí? ¿Y quién será la persona que, con amor y nostalgia, la coloque pensando en mí?
En la panadería, el aire huele a azúcar y a leña. Mi mamá me pide elegir el pan que más le gustaba a mi abuelo, a mi bisabuela y a mis tíos. “Hay que recibirlos con lo que más les gustaba”, me dice, mientras llena la canasta. Entre risas y recuerdos, la muerte se siente menos triste, más cercana, casi como una visita esperada.

Por la tarde, el eco de los niños llena las calles. “¡Queremos chichiliques!”, gritan al unísono, con las manos extendidas y el rostro cubierto por máscaras. En la Huasteca no pedimos calaverita ni dulces de envoltura brillante: aquí pedimos chichiliques, y lo que se recibe es siempre más que un dulce. En unas casas nos piden rezar, en otras zapatear, y en todas nos dan algo: frutas, cañas, tamales o dulces. En cada puerta, se siente que todos comparten un poco de lo que tienen, como si dar fuera también una manera de recordar.
Los huehues —esos personajes que danzan entre lo sagrado y lo festivo— recorren todas las calles desde temprano. Sus gritos, el sonido del chicote y los pasos marcados sobre el suelo hacen vibrar al pueblo. No hay reflectores ni escenarios: las luces que alumbran son las de las casas, las de las velas, las del alma encendida de la gente.

Cuando cae la noche, me gusta imaginar cómo llegan los que ya se fueron. Los veo —en mi mente o en el corazón— recorrer el camino de cempasúchil, cruzar la puerta, detenerse frente a la ofrenda. Creo que vienen poco a poco, silenciosos, y se sientan con nosotros, a escuchar el murmullo del viento, a sentir el calor de las velas y el olor del café.
Siempre he sentido que el Xantolo está más allá del espectáculo. No es una danza para la foto ni una tradición para el turismo. Es una forma de vida que resiste al olvido. Es la prueba de que aquí, en la Huasteca, nadie muere del todo mientras haya alguien que encienda una vela por su alma.

Durante el Xantolo el cementerio cambia de rostro: deja atrás su silencio sombrío y se llena de color, música y vida. Cada tumba es un relato en sí misma; las flores, las velas y los adornos hablan de amor y de ausencias. En cada preparación, las familias no solo arreglan un sepulcro, sino que renuevan el vínculo con quienes partieron.
Pedir chichiliques, zapatear frente a las casas, ofrecer un tamal o una fruta: todo eso forma parte del mismo gesto. Porque dar —aunque sea un poco— es también poner algo de uno en la ofrenda. El chichilique no es solo un dulce, es una manera de entregar un pedacito de la memoria, de compartir el alma de los que amamos.
Desde siempre he pensado que el Xantolo no se mira, se vive. No se aplaude, se siente. Es el latido de los que se fueron y de los que seguimos aquí, recordando que la muerte no es final, sino el comienzo de una conversación que nunca se apaga.