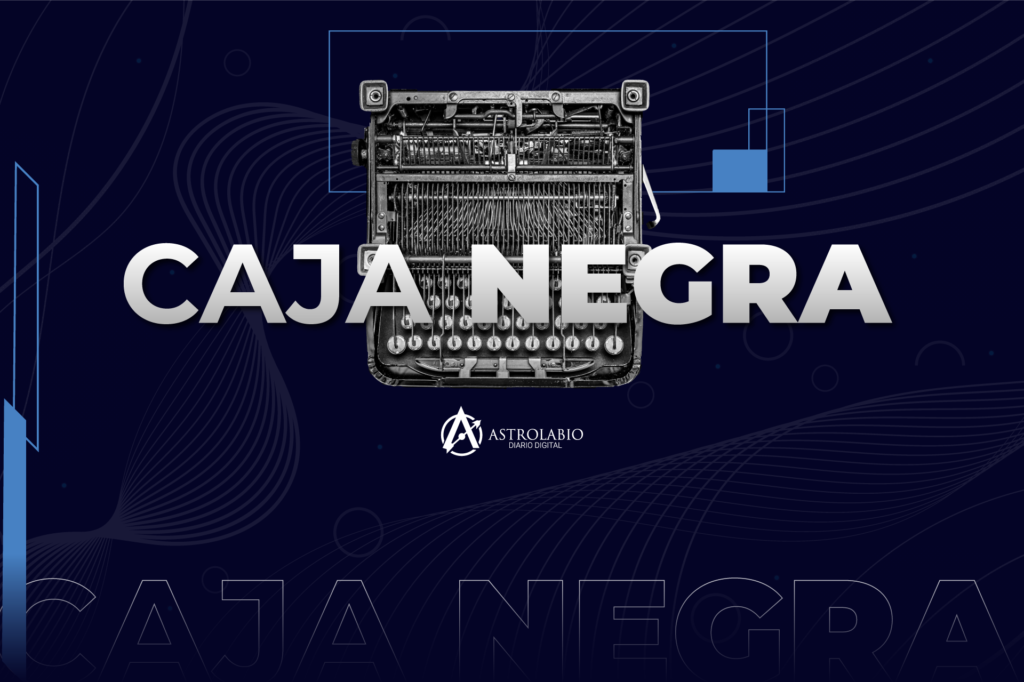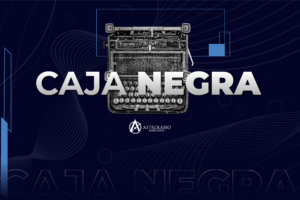Por Victoriano Martínez
Algo anda mal cuando las etiquetas y las comparaciones son utilizadas para sustituir el informar sobre resultados efectivos en el combate al crimen y prácticamente justificar el tope al que pueden llegar las investigaciones o, por otro lado, manifestar preocupaciones del estilo “pero al menos no estamos tan mal”.
Vincular los hechos violentos con el crimen organizado se ha vuelto un lugar común entre las autoridades investigadoras, como lo ha hecho esta semana José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del Estado.
De muy poco consuelo puede servir a una sociedad que vive con miedo que, lejos de que las autoridades responsables de investigar los homicidios atroces como los ocurridos esta semana, se refugien en el argumento que desde hace un buen tiempo precede no volver a saber si los crímenes se investigan, como si etiquetarlos como del crimen organizado equivaliera a “caso cerrado”.
“Fue el crimen organizado”, “se trata de hechos provocados por grupos delincuenciales”, “son el efecto del clima de violencia que se vive en el país” son algunas de las expresiones que eliminan la posibilidad de que tras las atrocidades cometidas existan personas identificadas o identificables, tanto del lado de las víctimas como del de los victimarios.
Atrás de cada asesinato hay una persona que perdió la vida con familiares que padecen las consecuencias del hecho y que requieren justicia y ser atendidas para la reparación integral del daño, y también hay una persona o varias responsables que, como tales, deben ser justiciables y responder por las consecuencias de sus actos.
Eliminar el rostro de unos y otros desde la postura de la autoridad responsable de procurar justicia representa un agravio para las víctimas y sus familiares al limitar su derecho a la justicia, pero del otro lado abre una amplia puerta a una impunidad normalizada por esa etiqueta que a su vez pavimenta la ruta para que la delincuencia pueda continuar su carrera hacía mayores atrocidades.
La sociedad pierde las posibilidades de ver que se haga justicia y padece las consecuencias de una impunidad que alienta los delitos. ¿Por qué habría de esperarse que se redujera el porcentaje de la población que tiene una percepción de inseguridad cuando antes que ver que el que la hace la paga ve al cobrador justificar su abandono de hacer la cobranza?
Peor aún si quien la representa en lugar de reclamar que se vuelva a la situación de tranquilidad que la población tenía antes de que comenzaran los ya largos años de terror criminal, opta por señalar que hay otros estados como Zacatecas y Guanajuato, “donde la cuestión de inseguridad está rebasada”.
Una postura de la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero que claramente marca el camino hacia una de las peores actitudes: la normalización de la violencia, que poco a poco insensibiliza y abate la capacidad de indignación de la ciudadanía, y anestesia cualquier posibilidad de que reclame resultados a las autoridades.
El problema es que esa impunidad “justificada” y normalizada no sólo favorece la continuidad de los crímenes de alto impacto, sino que también se traslada a la delincuencia común. Si no, ¿cómo es posible que una escuela de educación especial sea vandalizada y destrozada en repetidas ocasiones sin que la autoridad haga algo?
Por un lado, se abre una ruta de impunidad que deja a las víctimas sin posibilidad de justicia y abre el camino a más actos criminales, en tanto por el otro la autoridad se protege ante su falta de resultados con una normalización de la violencia que la coloca en una zona de confort negligente libre de reclamos por parte de una sociedad temerosa y anestesiada.